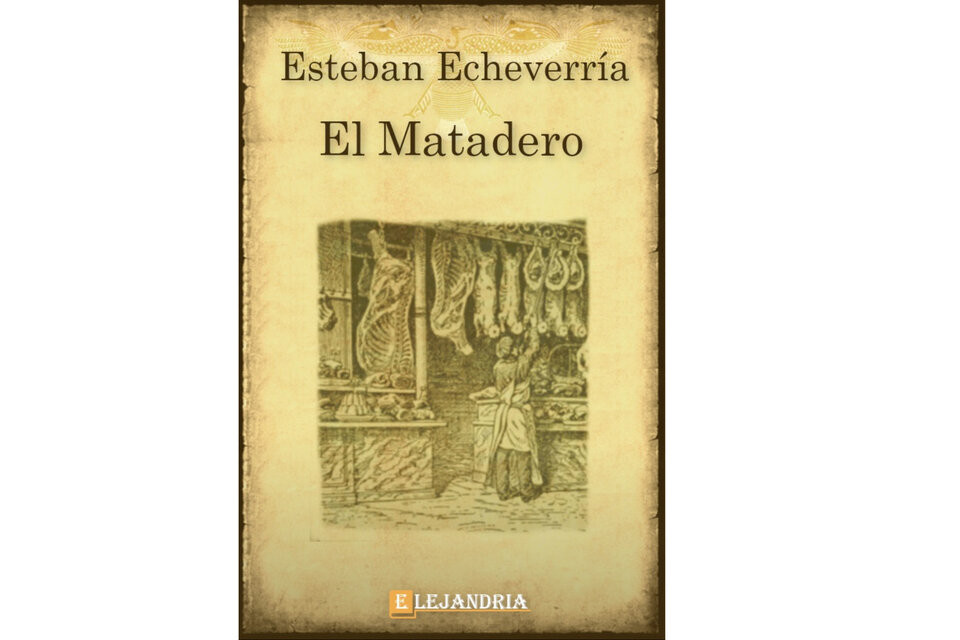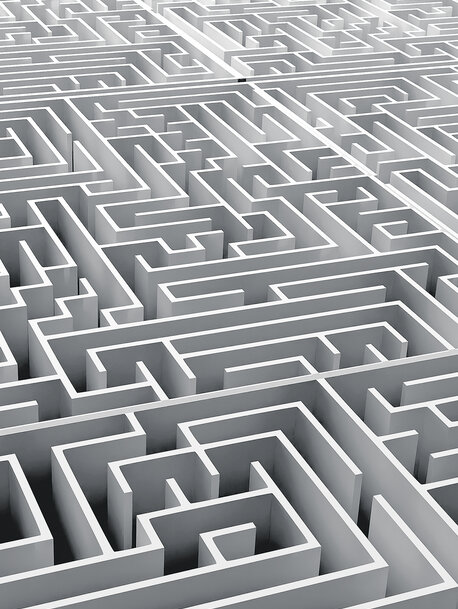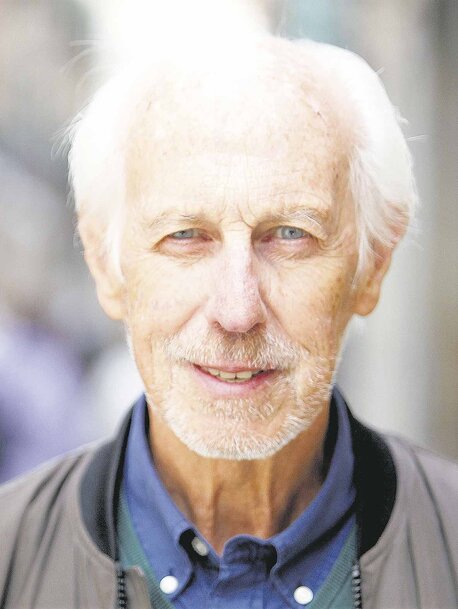Dicen los entendidos que El Matadero de Esteban Echeverría es el texto que funda la literatura argentina. Hay quienes cifran ahí la tradición de violencia política. Recordemos de qué este relato: un señorito del norte de la ciudad se aventura desprevenido por el sur, atraviesa un matadero --lugar de hegemonía indiscutida de los federales y por lo tanto centro neurálgico de la violencia y la brutalidad-- y por odio a los unitarios, pero también por diversión, los matarifes lo torturan y lo matan.
Entre estos mismos entendidos están los que valoran que, por primera vez en una obra literaria, se “repone la voz de las clases populares”, y que es este gesto el que inaugura la literatura argentina. En eso, Echeverría se adelantó treinta años a José Hernández. El Martín Fierro, ese poema épico también fundante de nuestra cultura, hace hablar a los gauchos en 1872, y, aunque El Matadero se publica en 1871 (post morten de su autor), Echeverría lo compuso en 1841.
Pero, y no estoy diciendo nada nuevo, ni Echeverría ni Hernández “reponen” una oralidad, sino que la inventan. Toda oralidad de la literatura es un invento, por supuesto, pero hay distintas posiciones desde donde inventar la forma de hablar de unos personajes. Ahí donde Hernández crea una voz que, aunque misógina, xenófoba y racista, es la de un hombre bueno --porque los hombres buenos y simples de la Pampa son pobres pero honrados (el adversativo "pero" es importante); Echeverría produce la voz de un pobre bruto, violento, enceguecido por su idolatría al caudillo. También es misógino, xenófobo y racista. En eso, la intelectualidad de esos años primeros del Estado Nación parecen estar de acuerdo todos. Escuchemos hablar a la gente del matadero según Echeverría:
“--Ahí se mete el sebo en las tetas, la tía --gritaba uno.
--Aquel lo escondió en el alzapón --replicaba la negra.
--¡Che!, negra bruja, salí de aquí antes que te pegue un tajo --exclamaba el carnicero.
--¿Qué le hago ño, Juan?, ¡no sea malo! Yo no quiero sino la panza y las tripas.
--Son para esa bruja: a la m...
--¡A la bruja! ¡a la bruja! --repitieron los muchachos--: ¡se lleva la riñonada y el tongorí! --y cayeron sobre su cabeza sendos cuajos de sangre y tremendas pelotas de barro.”
Repárese en que el púdico Echeverría no puede siquiera escribir algunas palabras que, según él, dicen los matarifes y las mujeres. Él mismo lo explica así en el texto:
“Simulacro en pequeño era este del modo bárbaro con que se ventilan en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales. En fin, la escena que se representaba en el matadero era para vista no para escrita.”
En esta pieza inaugural de la literatura argentina, y de nuestra identidad, podemos encontrar también las bases del imaginario social que cristalizaría, setenta años después en la Ley Agote, la división entre niños y menores. Los niños son los hijos de las familias bien constituidas, los menores son estos:
“Por un lado dos muchachos se adiestraban en el manejo del cuchillo tirándose horrendos tajos y reveses; por otro cuatro ya adolescentes ventilaban a cuchilladas el derecho a una tripa gorda y un mondongo que habían robado a un carnicero; y no de ellos distante, porción de perros flacos ya de la forzosa abstinencia, empleaban el mismo medio para saber quién se llevaría un hígado envuelto en barro.”
Los menores, ya se sabe, están siempre en riesgo. Son un peligro, pero además, están en peligro. Tanto es así, que el matarife más guapo del matadero persigue a un toro díscolo que no se quiere dejar matar, y en la persecución loca y alucinada, le corta la cabeza a un niño con el lazo. Sí, lo degüella. Y la vida sigue.
“Una hora después de su fuga el toro estaba otra vez en el matadero donde la poca chusma que había quedado no hablaba sino de sus fechorías. La aventura del gringo en el pantano excitaba principalmente la risa y el sarcasmo. Del niño degollado por el lazo no quedaba sino un charco de sangre: su cadáver estaba en el cementerio.”
De más está decir que al supuesto cronista, ese narrador que observa todo con sorna y repugnancia, tampoco este hecho parece haberlo alterado. Ya se sabe, una cosa es la muerte de un niño, y otra la baja de un pequeño salvaje.
Si los hombres, las mujeres y los niños del matadero son violentos, brutos, mal hablados y feísimos, el hombre que será la víctima del relato, en cambio, parece un prócer de estatua con su espalda derecha y su caballo hermoso y obediente. Impecable y desprevenido, los brutos lo insultan y él, sin embargo, no responde. Por eso mismo, Matasiete, que acaba de cazar al toro y de degollar a un niño y se ve que esa carnicería no le alcanzó para saciar su sed de sangre, lo tumba de su muy inglesa montura:
“Era éste un joven como de veinticinco años de gallarda y bien apuesta persona que mientras salían en borbotón de aquellas desaforadas bocas las anteriores exclamaciones trotaba hacia Barracas, muy ajeno de temer peligro alguno. Notando, empero, las significativas miradas de aquel grupo de dogos de matadero, echa maquinalmente la diestra sobre las pistoleras de su silla inglesa cuando una pechada al sesgo del caballo de Matasiete lo arroja de los lomos del suyo tendiéndolo a la distancia boca arriba y sin movimiento alguno.”
Caballeros unitarios, librepensadores y a veces incautos por no entender los códigos de los barrios bajos; federales ciegos de fanatismo que hacen cualquier cosa que les indique el Restaurador o alguno de sus caciques de su líder incuestionable.
Pero que los cajetillas desprecian a los pobres, que les tienen asco o lástima, eso ya lo sabemos. Que la tan mentada grieta no empezó en este siglo, también. Pero El Matadero de Echeverría, no es el texto que se decidió poner en el podio de la inauguración de la cultura de los cajetillas. Es el texto con el que empieza la cultura, y por lo tanto la identidad, de la Argentina toda. ¿Podemos decir, entonces, que estamos exentos de esa mirada, de esa sensación de miedo y asco? Seguro, sin lugar a dudas, que quienes leen esta columna no se sienten indentificades con las palabras de Echeverría cuando habla de “esa chusma”. Pero nuestra consciencia no lo es todo. El imaginario social es más que lo que cada individuo elige decir, callar (o no callar más). Rasquemos un poco la superficie. ¿A qué escuela mandamos a nuestres hijes? ¿Cuántos niñes de piel marrón hay en esa escuela? ¿Nos violenta cuando el GPS nos dice que estamos pasando por una “zona de peligro” cuando bordeamos un barrio popular? ¿Cuál creemos que es la fisonomía mayoritaria de les argentines? ¿Cuán diversa es la composición de nuestros espacios de militancia?
Como sabemos, los hechos históricos, de la cultura, de la identidad de un pueblo no empiezan “objetivamente” en ningún lugar. Más bien al contrario, cada ideario político define para atrás su relato y su tradición. Definir a El Matadero como el inicio de la literatura argentina es un acto político y responde a un ideario bien concreto.
¿Podemos avanzar hacia una cultura donde la crueldad no sea parte del ADN argentino con esta tradición? ¿Qué pasaría si encontráramos una raíz para nuestra literatura que no fuera sangrieta, xenófoba, misógina y patriarcal? ¿Qué pasaría si, además de un relato que fuera políticamente más acorde a nuestra forma de pensar, halláramos una pieza que no fuera maniquea, torpe y mal escrita? Tal vez, quién sabe, habría menos tristes vacas que murieran bajo el “marronazo” como las inolvidables reces de “Uruguay for export” de Alfredo Zitarroza. Quizás hasta podríamos imaginar un mundo sin mataderos, sin señoritos mirando desde la altura de su caballo a la “chusma” que vive y muere por un pedazo de tripa descartada. Hasta podríamos darnos el lujo de vislumbrar un horizonte sin “mazorqueros” ni Restauradores a los que deberle obediencia ciega.
La verdad es que no lo sabemos, porque llevamos casi doscientos cincuenta años bajo la sombra de El Matadero, y es difícil, contrafáctico, especulativo, imaginar una cultura que aún no existe. Sin embargo, por qué no intentarlo. Ya sabemos que cuando se está tocando con los dedos de los pies el fondo del mar, no queda más remedio que empujar fuerte y empezar a nadar. Busquemos nuestra pieza inaugural de la literatura argentina. Regalémosle a las nuevas generaciones un mejor comienzo para nuestra cultura. Si algo sabemos les argentines, aunque no lo cuente Echeverría, es volver a empezar.